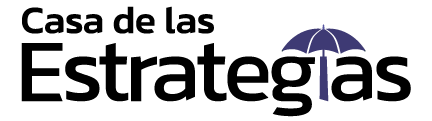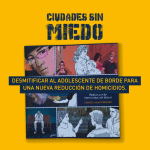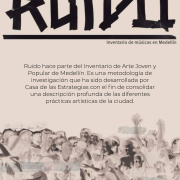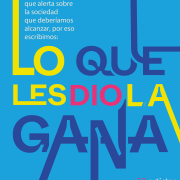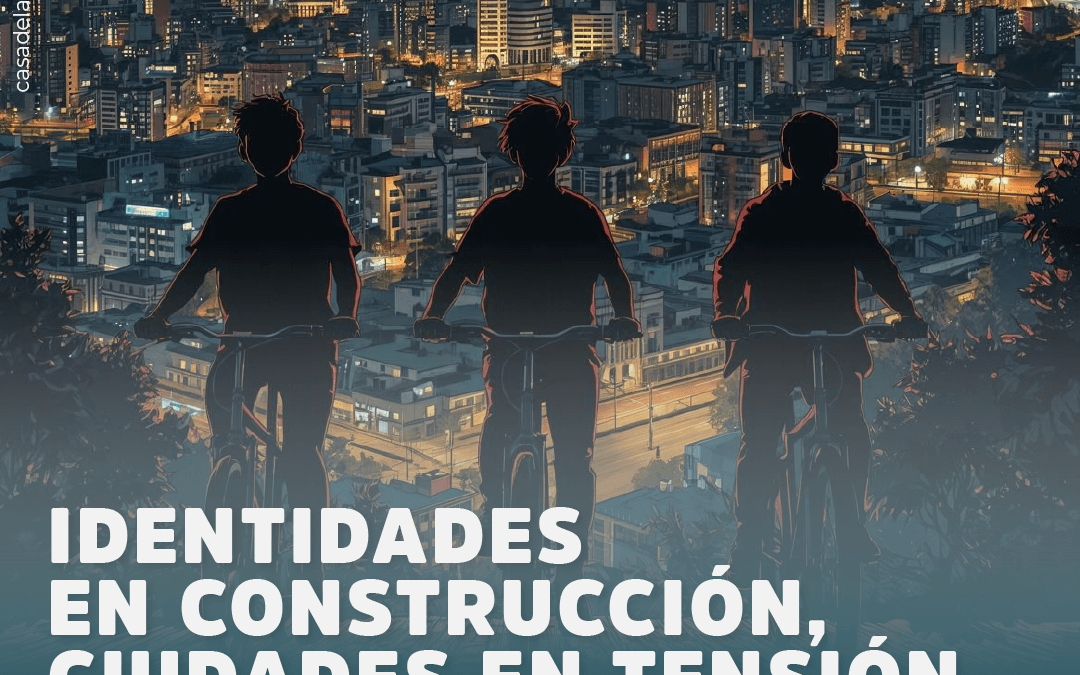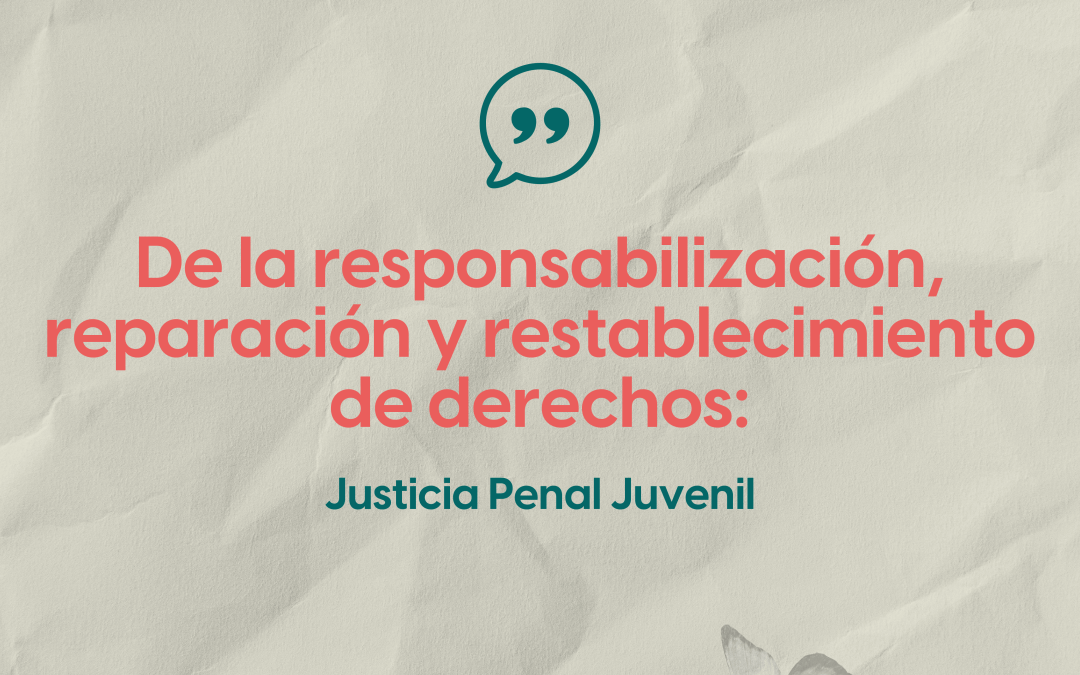Medellín se ha configurado como un espacio urbano con importantes desigualdades sociales, económicas y políticas, dando lugar al incremento de la fragmentación que suele caracterizar a los entornos urbanos. Dicha fragmentación y polarización ha determinado y sigue determinando la forma de relacionarse y por supuesto, la configuración del territorio. Es preciso señalar que, en estas áreas del perímetro de la ciudad, confluyen diversas carencias en materia de salud, educación, servicios públicos, vivienda e ingresos. En este sentido, la crisis del modelo industrial fue el lugar histórico que encontró el narcotráfico para fortalecerse. Además, surgió un “empresariado” del cuidado de su ciudad, que vendía amenaza y miedo para luego ofrecer servicios de seguridad, además de la consecuente base social capitalizada por el crimen, y sus estructuras e integrantes, en su mayoría jóvenes parte de las mismas comunidades afectadas por el control criminal y en busca de una “salida fácil” a la falta de ingresos, oportunidades y sobre todo, el sueño de un proyecto de vida.
María Teresa Uribe de Hincapié (2001) ofrece un análisis profundo sobre la persistencia de los conflictos en las ciudades, abordando múltiples factores interrelacionados que contribuyen a esta problemática: La Desigualdad Estructural que configura las ciudades, como espacios donde se concentran las disparidades en el acceso a recursos, servicios y oportunidades. Las comunidades más vulnerables enfrentan exclusión y marginación, lo que genera tensiones entre distintos grupos socioeconómicos. Esta desigualdad estructural no solo se manifiesta en el acceso a la vivienda, la educación y la salud, sino también en la representación política y la toma de decisiones
Las ciudades modernas suelen estar divididas en áreas que reflejan diferencias culturales, étnicas y socioeconómicas. Esta fragmentación puede llevar a la creación de identidades cerradas y al establecimiento de barreras entre grupos, lo que fomenta la desconfianza y la hostilidad. La falta de interacción entre estos grupos puede perpetuar estereotipos negativos y aumentar la polarización social (Uribe, 2001)
Otro factor histórico como la falta de regulación y planificación del espacio urbano medellinense como competencia directa del Estado, condujo a la formación de dos modelos urbanos, uno planificado y proyectado; y otro espontáneo, informal, ilegal, fuente permanente de conflictos de todo tipo. El conflicto armado urbano en Medellín se ha expresado en diversos focos de violencia como respuesta a un entramado de conflictos entre los que figuran: a) crisis económica de la región, b) presencia del narcotráfico en diversas relaciones sociales, c) crisis de referentes positivos de identidad colectiva, d) reforzamiento de los antivalores como la intolerancia y la coacción como forma de solución de diferencias entre los ciudadanos, e) irrupción de expresiones militares urbanas, f) presencia de bandas juveniles y, g) profundización de la atomización social, así como segmentación de lo urbano expresado en la forma parcelada de apropiación y uso del espacio:
“En su momento, las milicias guerrilleras no lograron mantener ni expandir el mensaje de lucha por el poder político en la urbe, como tampoco lograron combatir el crimen organizado de las comunas, ni coaccionar y aleccionar a un número importante de bandas sicariales bajo su causa, lo que terminó con el debilitamiento y prácticamente expulsión de las milicias guerrilleras del perímetro urbano por parte de la fuerza pública con la anuencia y colaboración de “civiles encapuchados”; los cuales pertenecían a grupos paramilitares y mantuvieron acciones coordinadas con las autoridades del Estado con el fin de retomar el control a través de operaciones militares”.
Para Duarte-Herrera y Pedraza-Beleño en Medellín, el conflicto se ha caracterizado a grandes rasgos por ser estructural, dinámico y violento. Se señala que es estructural, en tanto el conflicto es asumido culturalmente y reproducido como un subsistema en el que convergen relaciones antagónicas dentro del sistema social del conflicto que igualmente son visibles a escala nacional, asunto que plantea la pérdida del sentido colectivo, la ausencia de ética en las relaciones sociales y la no resolución de problemas estructurales.
Es dinámico, debido a que el conflicto sufre en su devenir variaciones y cambios, que pueden ser modificaciones sustanciales o introducción de nuevas variables, como por ejemplo la presencia de terceros actores con objetivos, estrategias y modos de comportamiento distintos, los cuales en suma reflejan que el conflicto no es un fenómeno o situación social estática. Su dinamismo está articulado también a varios niveles, subjetividades y “dinámicas microlocales”.
Finalmente se señala que es violento en la medida que los actores del conflicto configuraron varios ámbitos de violencia: 1) el ámbito de las acciones violentas propias de cada actor del conflicto, que estructura un comportamiento delictivo o criminalizado el cual puede verse reflejado en acciones típicas y no típicas de cada actor, 2) el ámbito de las acciones violentas derivadas de los efectos de la confrontación entre los actores, es decir, la colisión entre los diferentes actores del conflicto armado urbano y 3) el ámbito de las acciones ejecutadas por la fuerza pública para contener a los grupos ilegales.
La disputa de lo nacional vs lo local: reconocer que la violencia urbana es urbana
Aunque la violencia es un fenómeno global que afecta tanto a las áreas urbanas como a las rurales, se concentra crecientemente en las ciudades. Esto tiene serias consecuencias cuando los programas nacionales de reducción y prevención de la violencia adoptan el mismo enfoque para los contextos rurales y urbanos, pasando por alto las diferentes dinámicas de esos espacios. En particular, las ciudades concentran procesos sociales, económicos y políticos de maneras que intensifican y magnifican sus efectos y, así, tanto los conflictos como la violencia que se dan en ellas se despliegan de manera muy diferente a lo que ocurre en las áreas rurales. Al mismo tiempo, esto significa que los espacios urbanos pueden ser terrenos de prueba ideales para intervenciones innovadoras de reducción de la violencia, incluidas iniciativas de desarrollo de base más amplia a través de las cuales se intenta abordar el conflicto y la violencia de manera más holística.
En lo que concierne al concepto de violencia urbana, existe un vacío en su delimitación, que pasa por no superar la visión reduccionista de lo urbano. Recurrentemente se tiende a homologar el concepto de violencia urbana con el de homicidios, dejando de lado otras tipologías y expresiones de violencia que merecen atención. Por consiguiente, se propone la necesidad de avanzar en una comprensión que incluya subjetividades, condiciones propias de las conflictividades urbanas preexistentes a la llegada del conflicto político, lectura del territorio y diversificación de violencias resultado de las dinámicas de los barrios.
Siguiendo a Uribe de Hincapié (2001), la existencia en el interior del conflicto de una serie de razones o motivos que raramente son consideradas por los analistas, por ser motivos «menos nobles» de la guerra (intereses privados, acciones individuales, relaciones personales, venganzas, etc.) y cuya existencia, si bien se ha reconocido en algunos análisis, se minimiza a la hora de la explicación de sus dinámicas. Lo que sucede con las conflictividades urbanas de Medellín, es que la expresión de estos fenómenos a nivel local no siempre se compadece con los discursos dominantes de la guerra y, por el contrario, se imbrican en un tejido de relaciones locales en todas sus formas.
La existencia de una serie de condiciones o características de la violencia en los barrios que son del orden de dinámicas locales. En este caso de conflictividades urbanas que muchas veces (la mayoría incluso), no sólo preexisten a la llegada del Conflicto Político (con mayúsculas) sino que priman en su dinámica, y que no han sido suficientemente esclarecidas particularmente para las conflictividades urbanas o la «guerra» en Medellín.
El concepto unificador del “barrio” como entorno de disputas y relaciones
Que un barrio se vuelva el mundo de alguien no parece negativo por sí mismo, pero si ese mundo entra en un conflicto homicida con otro cada año o cada dos años, o si solamente está definido por la amenaza permanente de un mafioso, es algo muy grave.
Para entrar a un combo, puede ser recomendación, por un amigo, muchos entran por amigos. Y los muchachos del barrio que van escalando posiciones, lavando carros, haciendo de jíbaros, haciendo vuelticas. Nunca he visto reclutamiento a la fuerza. Ni en el paramilitarismo. Una cosa es un ejército, que son pagados, y reclutan, pero un combo no se forma así, eso son amigos que se van pegando.
Ciudades Sin Miedo, Casa de las Estrategias, 2022.
El combo es la célula principal del crimen que por primitiva parece ser más difícil de resolver desde una política que apele a lo fenomenológico. Se trata de una simbiosis que requiere la concentración y demostración de fuerza del mafioso externo o el criminal enlace, pero que no sigue funcionando en la imposición, ni desde una lógica de financiación. El joven en el combo no está dispuesto a un maltrato o a una imposición constante, pero reconoce la utilidad del agente externo y le apuesta a una lealtad con la cual ser respaldado para seguir siendo jefe, tener más territorio o más rentas y quizá hacer algunos trabajos extras con los cuales dar grandes saltos económicos —que van desde un viaje al mar, hasta construir un nuevo piso en la casa de la mamá—.
La comprensión de alguien que vivió la violencia criminal muestra que las cosas tienen una especie de tradición y una inercia de una fuerte costumbre. Puede que la configuración del territorio fuera violenta aun antes de las rentas criminales y lo que es seguro es que el recurso de la violencia está arraigado y de fácil acceso en el repertorio.
El combo es una máquina de socialización y por eso no se puede combatir desde el enfoque de rentas y se regenera, resiste o reaparece tras una operación policial con múltiples capturas. Después de un operativo donde se realicen capturas, el crimen violento aprovecha el vacío y con muy pocos integrantes, y quizá con una nueva visita de un agente externo, se vuelven a establecer rutinas que le va dando forma y va encapsulando cotidianidades, haciendo que se puedan usar más adolescentes y jóvenes de los que un conflicto criminal o negocio de violencia necesita.
No existen cifras oficiales o fuentes secundarias que permitan dar cuenta del fenómeno del reclutamiento forzado dentro del contexto de conflicto urbano en la ciudad. Existe un subregistro casi total de los casos de reclutamiento forzado en contactos urbanos. Esto también se da porque los repertorios criminales han cambiado y han logrado captar y atraer a los jóvenes sin necesidad de configurarse un “reclutamiento forzado” y corresponde más a dinámicas de uso o utilización en diversas funciones dentro de la estructura criminal.
Las autoridades locales o la alcaldía tienen el problema de entrar y salir de los territorios; y así pasen varias jornadas o varias semanas en un barrio, pueden no entender las micro-relaciones y las dinámicas en baja frecuencia (Casa de las Estrategias, 2022)
En esta cultura política tiene un lugar central “ser respetado”, lo que conlleva un orden, una jerarquía, y, sobre todo, un dominio. A pesar de que algunos entrevistados fueron jefes criminales en su barrio, y de alguna manera fundadores de un grupo ilegal, siempre terminaban por tener a alguien externo superior que asume como si se tratara de una jerarquía. Se sella el compromiso con un hombre mayor vinculado al crimen, diciendo pa’ las que sea. Una energía y disposición incondicional, que le da a este jefe la posibilidad de no ser cuestionado, de que el otro acate órdenes sin pensar y sin preguntarse, supeditando cualquier inteligencia o astucia a la manipulación por sus superiores.
Ese “pa’ las que sea” es morir y matar por alguien, es entregarse a ese vínculo ante la escasez afectiva e identitaria y demostrar un valor después de ser reconocido, notado —por primera y quizá por última vez—. Hay una especie de tentación argumentativa con respecto a hablar de paternalismo y relacionar la ausencia del padre con la figura del jefe criminal. Lo que se comprueba en el desarrollo de este estudio es que esto sería forzar la evidencia para que quepa en una categoría conceptual. Hay un deseo inmenso —por un adolescente usado en el crimen— de ser descubierto, luego ser útil y, finalmente, ser reconocido. Más que una figura paternal, lo que se quiere es pertenecer a algo (Casa de las Estrategias, 2022).
La “carrera” de los excluidos
Si el detonante más intenso y el acelerador de carreras delincuenciales puede ser la búsqueda de protección, el principal factor de prevención tiene que ser dar toda la seguridad a los jóvenes y adolescentes de los guetos criminales o lugares que se convierten en motivo de disputa criminal. Este proceso conlleva a una responsabilidad estratégica: intervenir sin poner en riesgo a un joven y sin atropellarlo. Lo más desafiante de instalar una cultura institucional es reconocer estos territorios, pobladores y jóvenes como objeto destacado de su servicio (rompiendo así cualquier rastro del clientelismo de la seguridad).
Cuando se habla de resocialización y de prevención, solemos hablar de nuevas oportunidades, y reconocer la carencia de oportunidades como un detonante. Políticos, académicos y cualquier habitante de la ciudad se suelen unir cuando se habla de oportunidades, pero quizá es tan pobre la conceptualización y el discurso en este sentido que lo que terminó siendo costumbre es no ponerle apellido, en vez de nombrarla de una vez como trabajo y estudio o simplemente ingresos.
El discurso de las oportunidades lleva al discurso de la inclusión, sin que tampoco se termine de definir casi nunca a qué se quiere incluir a estos jóvenes y si ellos quieren ser incluidos o entienden dicha inclusión ¿Justicia? ¿protección? ¿vínculos? ¿salud mental?). Aunque se entiende que son diferencias menores y pueden ser categorías bien intencionadas (como ocurre con la de marginalidad), estas categorías empiezan a aplanar fenómenos, arrebatan la capacidad de agencia a los adolescentes de periferia y limitan la creatividad institucional.
Bibliografía
Corporación Democracia. Estrategias de cultura de paz. (2024). Medellín.
Casa de las Estrategias. Ciudades Sin Miedo: Reducción de homicidios sin atajos. (2022). Medellín.